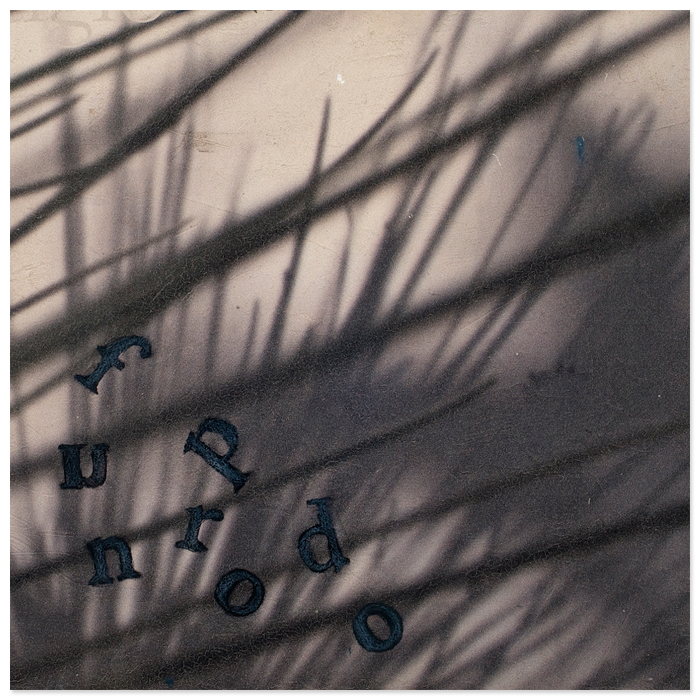
Una verdadera inclusión pasa por acercarnos con las palabras que nos unen.
Foto: Coriña Briceño, de la serie Píxeles. Daniel Benaim,GBG ARTS
Hablamos. Esa es la piedra angular de nuestro desarrollo como especie.
Tenemos esa capacidad innata para desarrollar un instrumento que nos permitió ponernos de acuerdo y construir una comunidad. Una comunidad que también es la de la lengua que compartimos y la de sus significaciones. Pero, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo es posible que una palabra diga más o menos lo mismo para muchos? La tesis que prevalece es que fue el uso y costumbre, la convencionalidad, lo que lo hizo posible. Y que en ese proceso no solo se moldeó la lengua sino también las personas: sus formas de vida, de comunicación y de convivencia. La lengua es siempre un indicador de cómo percibimos la realidad, es el límite de nuestro mundo.
La neolengua como forma de dominación
En 1984, la novela distópica de George Orwell, se cuenta de ciertas deformaciones idiomáticas usadas por un régimen opresor para ejercer su dominio sobre los ciudadanos. La newspeak o neolengua se impone desde el poder, las palabras adquieren nuevos significados y el régimen crea nuevos términos que favorecen la manera en que es percibido.
Para nosotros no es necesario leer 1984 para entender qué es la neolengua: nos basta con analizar la narrativa creada por el chavismo en 21 años.
Por ejemplo: la denominación “Cuarta República” rebaja el período democrático más importante de nuestra historia republicana a un pasado acabado y cuya superación es necesaria. El Día de la Resistencia Indígena sustituye al Día del encuentro entre dos mundos, creando una falsa identidad nacional basada en la raza. El Día de la dignidad blanquea y vuelve heroica la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. La gestión de gobierno se militariza con términos como “misiones” y “ofensiva”. Con “rodilla en tierra” se habla de lealtad en el mismo código marcial. Y luego aparecen los eufemismos para disimular el horror: como “colectivos” para nombrar a grupos paramilitares. O las injurias usadas como epítetos para referirse a los enemigos, que no adversarios: escuálidos, sifrinitos, pelucones, hijos de papá…
De esa forma, con una narrativa infame pero coherente, el régimen intenta resignificar la realidad y usar la palabra para doblegar a la población. Justo como lo hizo el régimen cubano instaurando términos como “diversionismo ideológico” para referirse a toda doctrina contraria al castrismo, o “terrorismo mediático”, copiado por el chavismo, como excusa para socavar la libertad de prensa. Pero el procedimiento también se hace en otros polos del espectro político. La dictadura de Videla llamó “Proceso de Reorganización Nacional” al terrorismo de Estado que instauró en Argentina entre 1976 y 1983. Con un cinismo increíble se refirió a las desapariciones forzadas como “autodesapariciones” y prohibió términos como “revolución”. En nuestros días, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llama “cuarta transformación” a lo que debería ser una mera gestión de gobierno para conferirle ribetes patrióticos de movimiento independentista y revolucionario.
La lengua como ampliación del ámbito social y político
Pero la resignificación de las palabras no siempre tiene este fin. El reconocimiento de los derechos sociales y políticos de ciertos grupos discriminados tiene un correlato de justicia en la lengua. La prohibición de la palabra “negro” para referirse a personas afrodescendientes en Estados Unidos, las denominaciones LGBTIQ para reconocer a la comunidad sexodiversa, y hasta el término “feminicidio” son más que la creación de nuevas palabras. Son formas de visibilizar estos grupos y las injusticias que han padecido. Son una forma de darles voz, reconocimiento y promover sus derechos. Resignificar también es una forma de construir una sociedad más justa, al hacer entrar en el campo de la lengua la realidad de los excluidos o ignorados.
El lenguaje puede ser entonces instrumento de reivindicaciones sociales, ciertamente, ¿pero qué pasa cuando se abusa de esta posibilidad?
¿Qué sucede si grupos o instituciones intentan crear un feudo lingüístico en el que ciertos elementos de la realidad solo pueden llamarse de una determinada manera porque lo contrario sería desconsiderado o inmoral?
¿Es ofensivo llamar a alguien “persona con Down”? ¿No es condescendiente llamarla “persona especial”? ¿Qué sentido tiene el eufemismo “persona de escasos recursos” para referirse al pobre? ¿Por qué intentar obligar al uso de términos como “niñe”, “persone” o “amigxs”?
“Si una cosa no puede usarse para mentir, en este caso tampoco sirve para decir la verdad”, apuntaba el semiólogo Umberto Eco en su Tratado de Semiótica General. Por tanto, dotar a las palabras de nuevas connotaciones y significados no es solo y necesariamente un acto de justicia o de verdad. El debate sobre su pertinencia debe llevar al análisis de la realidad que motiva la aparición de estos nuevos significados.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —aceptada de modo unánime por los Estados miembros de Naciones Unidas— propone ejemplos de lenguaje justo hacia personas con discapacidad que evitan otras connotaciones también excluyentes. Una persona con síndrome de Down, o con autismo, es eso: una “persona con Down” o una “persona con autismo”. El uso del término “persona con” seguida del nombre de la discapacidad se recomienda siempre. Pero no el uso de eufemismos como “personas especiales” ni “personas con habilidades diferentes”, que crean otro tipo de discriminación. Una discapacidad es una discapacidad y no una habilidad diferente. Si la intención de la resignificación es un trato respetuoso, no hay necesidad de ir hasta un punto ridículo de negación de la realidad.
Lo mismo sucede con la pobreza. La expresión “persona de escasos recursos” desconoce la dimensión de este fenómeno (hay quienes ni siquiera tienen “escasos recursos”, simplemente no tienen nada) y eufemiza un problema que difícilmente podrá tratarse si no se mira con claridad. Y esa claridad comienza por saber qué es y cómo se llama.
Pero cuando las nuevas comunidades que irrumpen en la escena pública asumen posturas militantes e intentan imponer a la fuerza y de forma arbitraria el uso de determinados términos o lenguaje, generan rechazo y controversias no siempre favorables a sus causas.
Nuevas formas de despotismo verbal
Es consabido el uso de los morfemas de género masculino para referirse a un grupo heterogéneo de individuos de ambos sexos —masculino y femenino—, es una regla que vale para el resto de los individuos, se identifiquen estos o no con los sexos masculino y femenino. Por ejemplo: si hay un grupo conformado por hombres y mujeres podemos referirnos al conjunto de forma general apelando a la forma “todos”. En este caso no se intenta privilegiar al género masculino sobre el femenino. Es simplemente que hay otro uso y significado de la misma palabra para referirse a una situación particular.
Desde esta perspectiva, las reglas vigentes de la lengua española parecen ofrecer viejas soluciones a nuevos problemas de denominación. Pero a veces ellas parecen insuficientes no solo a comunidades que se sienten invisibilizadas con estas convenciones, sino al mismo mundo literario, precisamente, por lo que consideran son limitaciones expresivas de la semántica tradicional ante nuevas realidades.
Una de estas voces es la del escritor Juan José Millás, quien ya ha manifestado su incomodidad a la hora de escribir apelando a estas viejas fórmulas. “Es un malestar que antes no existía porque la mujer no estaba visibilizada en muchas áreas. Y ahora está visibilizada, pero yo sé que si pongo ‘el hombre de las cavernas’ el lector ve un hombre, no una mujer. Es así. Entonces, ¿qué hago? Me pasa todo el rato… Sé que si pongo ‘el fotógrafo’, no hay ninguna posibilidad de que el lector vea una fotógrafa”, describe el autor de La mujer loca.
Sobre este respecto, Millás piensa que la RAE ha dado la espalda a un síntoma social que demanda transformaciones: el malestar creciente de varias comunidades por sentirse excluidas en los hechos, pero también en las palabras. El escritor alude al mandato antropológico de la lengua, según el cual esta se crea y transforma a partir de las necesidades de sus autores y destinatarios. Millás apela a la gente como “legislador” del habla, tal como Platón en Cratilo. Eso aunque la RAE mantenga una postura y unos argumentos que mantienen vivo el debate.
Pero más allá de este debate, están también quienes se aproximan al problema del lenguaje con una vehemencia militante similar a la que critican en el lenguaje “sexista”, por ejemplo, y ven en toda particularidad cultural una manifestación de la herencia del “heteropatriarcado” que debe ser rechazada. Son quienes quieren imponer términos como “personxs”, “amigues” o “todes”. Aunque en el camino se hayan diluido los fines en función del medio.
Creo que estas irrupciones en la lengua, debido a su dificultad para alcanzar consensos sociales, se convierten en una barrera más para comunicarse, precisamente, con aquellos a quienes se quiere hacer ver una nueva circunstancia. De modo que hacen más espinoso el camino hacia la convivencia con quienes los discriminan y llevan a que su pleno reconocimiento como seres humanos se transforme en otra quimera en el sistema de derechos.
La razón es la misma que nos hace rechazar la neolengua y que lleve a que esta solo pueda imponerse a la fuerza: la convencionalidad de las palabras no es arbitraria, proviene del uso y la costumbre, y de un consenso tácito entre los hablantes. El mandato de la reivindicación en el uso obligado de ciertos términos impide la construcción de los consensos tan necesario en estos tiempos donde los odios, las ofensas y los linchamientos cibernéticos han socavado la tolerancia, la civilidad y el debate mundial.
La historia de la neolengua deja claro que imponer nunca será convencer.
Por el contrario, puede desatar aún más demonios y llevar la discusión a pasajes sin salida.
Recrear significantes y ampliar realidades
Creo que plantear una batalla lingüística para librarse de los muchos sambenitos que les ha tocado cargar es lo menos que necesita una comunidad discriminada en este momento. Y especialmente es lo menos que se necesita en Venezuela, tan castigada por los cambios arbitrarios de nombres para fines espurios.
Concentrar los esfuerzos políticos en el reconocimiento de la denominación, por otra parte, no necesariamente supone un cambio de conducta social hacia los denominados con términos peyorativos. Dejar de usar la palabra nigger en Estados Unidos no eliminó las barreras raciales ni la discriminación. ¿Por qué? Precisamente, por la falta de un consenso en la realidad. Si no hay consenso real en la reivindicación de derechos de una comunidad sexodiversa, por ejemplo, ¿puede haberlo entonces en la lengua? Y en caso de haberlo en la lengua, ¿implica esto un verdadero cambio de mentalidad? ¿De qué sirve un signo sin significado, sin un referente en la realidad y en las formas de vida de miles de personas?
La lógica orwelliana de 1984 diría que sí sirve (aunque no sabemos si deseable). Sin embargo, en el mundo moderno, libre y democrático al que aspiramos, los cambios de mentalidad obedecen más al convencimiento y a la convivencia, a las nuevas convencionalidades, que a la coacción y el sometimiento. La falta de claridad en esa contienda por la lengua refleja la oscuridad de las luchas que se libran en calles, locales, parlamentos, puestos de trabajo, tribunales y cárceles en todo el mundo por el reconocimiento de las mujeres y las comunidades sexodiversas.
Pero la batalla no está perdida. Y si bien la quimera lingüística puede seguir su curso con resultados disímiles, también hay otras maneras de que estas comunidades dejen su huella en la lengua.
El significado de las palabras muta en función del uso y costumbre, como he dicho. En función de los rasgos socioculturales que definen a cada sociedad. ¿Y si se parte de allí para vaciar de significado las palabras de la cultura dominante, las palabras del patriarcado del que se despotrica, y se las llena de ideas más inclusivas? Si se derrota desde dentro el código lingüístico de ese sistema opresor para resignificarlo, ¿no alcanzamos una justicia más sublime y poética? Me parece una idea mucho más poderosa y realista de inclusión abocarse a esta gran Toma de la Bastilla de la lengua de García Lorca (fusilado por homosexual por el franquismo, por cierto) y crear un nuevo código lingüístico no determinado por la forma, sino por el significado. La historia está llena de ejemplos de resignificación inclusiva.
La expresión people, en la era colonial estadounidense —y hasta un siglo después de su independencia— se usaba solo para referirse a quienes no eran esclavos. Pero en plena Guerra de Secesión, luego de la Proclamación de Emancipación de Lincoln, denominaba a todos los hombres (y mujeres) de la nación. La palabra “mujer”, en el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, de 1787, tiene como primera acepción “hembra del hombre o de la naturaleza humana” y como segunda “se llama por desprecio a un hombre afeminado, sin fuerza, sin valor”. Hoy semejante definición indignaría a mucha gente, y sin duda ya se hubiese propuesto otro término para eliminar este cuyo significado es tan profundamente machista. Pero fue la evolución real de las relaciones sociales, la cultura, el derecho e innumerables conflictos por el reconocimiento de la mujer y de los gays los que terminaron por resignificar la palabra.
Una verdadera inclusión pasa por la creación real de consensos. Pasa por acercarnos con las palabras que nos unen.
Es desde allí, a través del uso y costumbre, del reconocimiento y del pleno ejercicio de sus derechos, que se redefine efectivamente el significado de esos términos y también del “nosotros”, con énfasis en la última o.
Entonces las palabras que antes segregaban ahora serán signo de una verdadera inclusión. No desde el significante (palabra hablada o escrita), sino desde lo verdaderamente importante: el significado y la idea.
Ahí, en el nuevo del significado que se alcance, uno que reconozcamos todos, es donde seremos realmente iguales.







